martes, 12 de agosto de 2008
Aprendiendo a escribir en dos patadas, con un látigo, y una fusta
Carta a Miguelángel Monges:
Mi estimado amigo: Te envío este larguísimo mensaje el cual tuve el arrojo de titular
“Aprendiendo a escribir en dos patadas, con un látigo, y una fusta”
Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. Muy al contrario, a la luz de la distancia, se pueden apreciar mejor las cosas, los seres y sus asuntos. Han pasado diez años desde la última vez que tuvimos el primer contacto, y el último -debo añadir- por una serie de circunstancias que no esgrimiré aquí en esta especie de mensaje virtual, que más allá de lo virtual, me gustaría que fuera una de esas maravillosas criaturas epistolares de afectuosa manufactura, protegidas por el invencible estoicismo de la celulosa rubicunda, que al paso del tiempo añejan su aroma en el sopor y la quietud de lontananza. Pero vaya, que no estamos aquí para ponernos barrocos ni eufemísticos. Vayamos –como los pollos- al grano que nos compete:
Seguramente –y no lo reprocho- no tienes ni idea de quien es el autor de esta misiva, y me gustaría por ello hacer un poco de historia personal:
Era verano del 98, México perdía 2 a 1 contra Alemania después de habernos dado la jubilosa promesa del primer gol, en un encuentro que acuñó la socorrida frase “jugamos como nunca, perdimos como siempre”; yo sabía de tus aficiones futboleras –aunque no exactamente a qué equipo te consagrabas- por ello esperé a que el partido terminara, entonces marqué tu número, al segundo timbrazo contestaste muy animoso y preguntaste ¿Quién habla? Habla Leonel, hola Leonel ¿viste el partido? sí, si vi el partido, te dije, y te lanzaste con una andanada de especificaciones técnicas, sociales y –válgame- hasta psicológica del desempeño de los jugadores mexicanos para contextualizar –muy atinadamente- el por qué de nuestra derrota. Quizá pasaron cinco minutos antes de que tuvieras plena conciencia de que estabas hablando con un total desconocido, y preguntaras cuál era el motivo de mi llamada. Como es demasiado fácil deducir cuál era el motivo de esa llamada, pasaré a los pormenores de la misma:
yo era en aquel tiempo un mocoso de diecinueve años, con el cabello revuelto y –como dijera Montero Glez- con la bragueta llena de esperanza. Habría escrito mi primera novela a los catorce y mi primer poemario a los dieciséis. Un año después había fundado mi primera revista escolar con su respectivo carácter de sublevado reaccionario. Tenía una novia tierna, ninfómana, y amigos sinceros para cualquier divertimento. En fin, si la vida tiene rostro, en aquel entonces sólo me sabía sonreír. Pero aun así, había siempre en el entorno una especie de carencia metafísica, momentos de éxtasis sublime acompañados de terribles depresiones que sólo eran paliables a través de la escritura.
No ahondaré aquí del por qué de mis revertidos y precoces métodos de formación, sólo diré que a mis dieciséis, con la novela y el poemario bajo el brazo, no tenía conciencia alguna de qué era un proceso literario: los únicos poemas que había leído en mi vida –de manera obligatoria- eran Suave Patria, y Romance del perro cojo –con este último gané un diploma escolar y una nieve de pitaya en Zitácuaro-, mi hermana acostumbraba leerme por las noches El Periquillo sarniento, que solía mezclar con el Conde de Montecristo y La Tregua; pero en término prácticos, jamás había abierto un libro por cuenta propia, era un total iletrado, un valioso ejemplar de la estulticia.
Mi primera y verdadera lección literaria me la dio el maestro Franz Kafka, cuando –cautivado por una cucaracha de la portada- expropie del librero de un amigo La Metamorfosis. Puedo asegurar que hasta hoy día, ningún libro me ha provocado tal vórtice en el pecho, por eso nunca más volví a leer a Kafka.
La segunda lección literaria fue contundente, y la obtuve cuando leí el prólogo de Música para camaleones, del maestro Truman Capote, quien sentencia que “cuando Dios le entrega a uno un don, le da también un látigo, y el látigo es únicamente para autoflagelarse” (perdón por este largo paréntesis, pero no me resistí a señalar la relación entre una lección y otra: cuando leí La Metamorfosis, el libro anexaba ciertos aforismos, de los cuales el que más me cautivo fue el del caballo y la fusta*. Sin advertirlo, la fusta de Kafka me envío directo al látigo de Capote). Al terminar de leer la sentencia, no bien me repuse ni entendí qué quería decir con autoflagelarse –ni siquiera conocía la palabra-, de manera pueril colegí que Dios nos da un don para ser hombres justos, y el látigo para aplicar la justicia.
Fui comprendiendo entonces que mi retraso intelectual tenía dimensiones abismales. Mientras el maestro Arreola se alimentaba de la savia de Withman a los doce años, yo, a mis diecisiete, apenas tenía conciencia de qué diablos era una sinalefa. Pero eso no me amilanó. Traté de iniciar una formación literaria al más puro estilo de Bernard Shaw, es decir, abandonando la escuela, porque interfería con mi educación.
Comencé a leer como un caballo.
De manera exhaustiva -o debería decir borgiana- me leía desde la enciclopedia británica hasta los manuales de cocina vegetariana de la tía Chala. Pero el tiempo no perdona los hábitos del desparpajo. Por más intentos que hacía, siempre estaban ahí la calidez negligente de los amigos que consumen las horas como cigarrillos, y las caricias de la amada adolescente, que se imponían sobre cualquier acto de volición literaria. Tenía demasiado amor y demasiados amigos, entonces ¿Por qué no era feliz? La respuesta siempre desembocaba en una contorsión literaria. Comencé a notar que deseaba mucho más los libros que la amistad, el amor o el sexo.
Desde su tumba, el maestro Capote ondeaba su látigo.
Un día cualquiera, viajando en el metro, rescaté del asiento un arrugado ejemplar del suplemento Sábado. Confesaré que lo primero que me cautivó fueron las piernas portentosas de la nunca reemplazable Mónica Linarte, ligeramente recostada en el famoso diván, haciendo gala de esa belleza implacable (hago otro largo paréntesis para confesar lo mucho que le lloré ha esa mujer tras enterarme, en el Sábado del 25 de octubre del 97, de su desgraciado fallecimiento. Aun conservo ese ejemplar, y la frase que la propia Mónica escribiera en una de las tantas fotos que le tomara Margarita Peña, la frase dice “Para todos aquellos que dediquen una oración a la muerte, tendrán toda la vida eterna para amar”. Esa noche soñé con gusanos fálicos que devoraban sus piernas) en el primer suplemento leí también con ávido placer los textos sardónicos del señor Fadanelli, las historias del señor Marco Tulio Aguilera Garramuño en La Hermosa Vida -plagadas de un erotismo de alto nivel, y de quien aprendí que uno debe ser del tamaño de sus sueño-; y cómo olvidar el Róbinson Literario, el gráfico Sucio Mundo y Ero-Díaz, la Vida de las Abejas, del buen Joserra, las colaboraciones del maestro Félix Luis Viera (quien alguna vez me dijera, con su canoro acento tropical “tú tienes la bola, muchacho, podrías llegar muy lejos, pero eres un holgazán”) y obviamente, no podía faltar tu acuciosa sección El Retrete del Mosto. Sobra decir que haberme encontrado ese suplemento fue la preparación para saber cuál era el uso del látigo.
En ese momento –como hasta ahora- no tenía contacto alguno con nadie que leyera o escribiera más allá de la inquietud, y mucho menos con algún escritor de profesión, ¡todos los autores que leía estaban muertos! Por ello Sábado fue para mí esa ventana hacia la literatura contemporánea. Ahí descubrí otras voces, otros ámbitos, ahí tuve la esperanza de que mis plegarias fuesen atendidas.
(sé que ya es larguísimo mi mensaje, mi estimado Miguelángel, espero y mi farragoso antecedente histórico no te haya derrumbado ya en el sopor y el aburrimiento).
Entre las secciones de Sábado no podía faltar el morboso Desolladero, zona donde los conflictos se arreglaban -como debe hacerlo tobo buen escritor- a putazo limpio, siempre dejando un buen sabor de boca por su coloquial carácter de encerrona de barrio.
Mi memoria es veleidosa y no logro recordar por qué te prestaste a publicar en el Desolladero, ni bajo qué conflicto ni con quién. Lo qué sí recuerdo, y muy claramente, fue que en tu última desollada dejaste tu número telefónico. Al ver esa serie de dígitos impresos supe que algo similar a una oportunidad se presentaba. Apunté ese número en un papelito, ordené algunos textos y esperé el momento adecuado. Ese momento llegó, acompañado de la derrota nacional de México contra Alemania. No entiendo por qué escogí un momento de tristeza nacional para llamarte y explicar que también escribía, pero así lo hice, y tras una charla de media hora me invitaste a tomar un café a tu casa.
Quizá nada de esto te traiga a la memoria ese encuentro, asunto que resulta comprensible, porque, como escribí al principio, después de ese día no volvimos a tener contacto. Me gustaría dejar los detalles de la charla que sostuvimos ese día para otro mensaje menos kilométrico -porque considero importante ahondar en ello-, sólo añadiré aquí que mi agradecimiento por esa oportunidad tuya siempre ha estado presente.
Aun no logro descifrar si fue un error no haber dado continuidad a la amistad, el apoyo, y los consejos literarios que me ofreciste; la necedad –como el poder o la fama- son animales femíneos. Sin embargo, para no perdernos en el asunto que nos compete –el asunto del látigo-, te comentaré que un día me presenté a Cerrada de Corregio, con mi expresión de bisoña beatitud ante uno de los hombres que más he admirado y temido. Los detalles de mi encuentro con el señor Huberto son decisivos en todo esto, así que también me gustaría abordarlos en otro mensaje. Solo dejaré también, a modo de prefacio, el resultado de ese día:
Fui a entregarle un texto al maestro Huberto, pero me corrió –literalmente- de dos patadas. No alcanzó a darme ninguna, pero todas ellas, te lo aseguro, estuvieron claramente justificadas.
Salí de UnomasUno como si me hubiera robado una cartera. Ni siquiera firmé mi hora de salida en la bitácora. Deambulé un buen rato, y en una banquita de Parque Hundido me derrumbé a llorar, como una nena que pierde su barbie favorita.
Entonces comprendí claramente la sentencia de Capote, ¡y cayó el látigo!
Insisto: a la luz de la distancia, se pueden apreciar mejor las cosas, los seres y sus asuntos. Del encuentro con el maestro Batis sólo puedo recoger un profundo agradecimiento, ya que gracias a esa lección pude reordenar con mayor pericia cuales eran mis intenciones con esa damisela virginal y sanguinaria que es la literatura.
Espero no haberte molestado con toda esta verborrea que te expongo. Ojalá y podamos en un futuro retomar esa incipiente amistas que se interrumpió hace diez años.
Te mando un afectuoso abrazo, mi estimado señor Monges.
*
“El animal arranca la fusta de manos de su dueño y se castiga hasta convertirse en el dueño y no comprende que no es más que una ilusión producida por un nuevo nudo de la fusta”
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
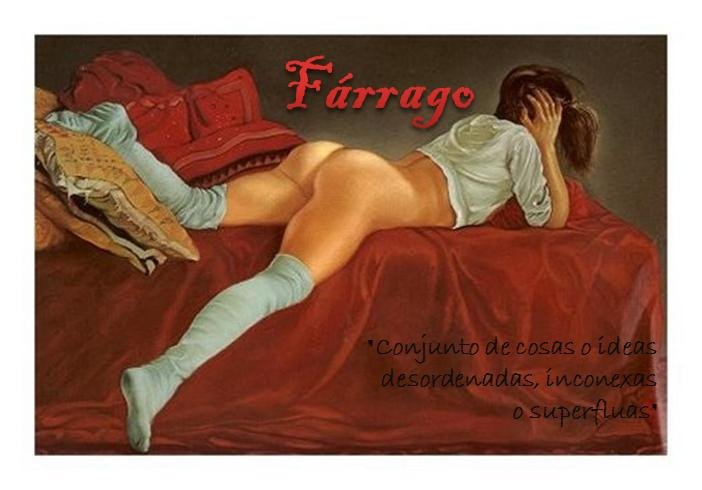
1 comentario:
Estimado Lionel:
Por supuesto que recuerdo tu llamada y que tuvimos una larga conversación sobre el medio literario. Recuerdo que te invité a casa a tomar un café y llevarme tu trabajo. Lo que no puedo recordar es tu rostro porque nunca se dio ese encuentro cara a cara, que en verdad me hubiera gustado.
No puedo sino agradecerte esta carta y agradecer al destino el reencuentro.
Tenemos pendiente un café y una charla acerca de mis pasiones: fútbol y literatura.
Gracias por el tiempo de esta carta y los 10 años transcurridos en el crecimiento de tu palabra y la permanencia de tu memoria.
Un abrazo.
Publicar un comentario